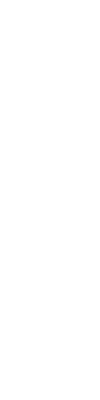María Teresa León nunca dejó de hablar del porvenir, por eso, desde el corazón mismo, siempre quiso hablar de amor, de su amor, el que lo resistió todo, el que venció a la distancia, el que se hizo más fuerte al otro lado del tiempo y del espacio. Amor por España y por su lengua, amor por su gente y por su literatura, amor en presente.
El soldado que nos enseñó a hablar fue el último fruto de ese amor ilimitado, generoso y constante, que también había sentido siempre por Cervantes.
El autor de Don Quijote había sido uno de sus escritores favoritos. Por eso, con la confianza con la que tratamos a los buenos amigos, la gente que nos quiere y a la que queremos, ella se lo inventa, lo convierte en su propio personaje, lo recrea a imagen y semejanza de su enorme corazón. Esto es lo que ofrece al lector en El soldado que nos enseñó a hablar, mucho más que una biografía convencional, el previsible relato de una vida conocida que se apoya en datos concretos, exactos y bien documentados. No era eso lo que ella pretendía. María Teresa quería hablar de Miguel pero también hablar con él, e implicar a los lectores en esa conversación fabulosa que la había ligado a Cervantes durante toda su vida. Este es el hallazgo de un libro especial, escrito con el respeto supremo del amor, pero sin la reverencia acartonada, rígida, con la que se suele tratar a los clásicos, como si nunca hubieran vivido, como si no hubieran tenido un cuerpo capaz de gozar y de dolerse, como si no hubieran sido más que un nombre solemne, y hasta capaz de inspirar temor, en las letras doradas de las portadas de sus propios libros.
Porque Miguel vivió, luego murió, más tarde siguió viviendo. Vivirá siempre, para siempre, vive aquí, mientras camina, se ríe, sufre, sueña, lucha, respira. Y María Teresa vive por él, respira en su propio aliento. Ella, que conoció bien la derrota y la incertidumbre, los pesares del destierro y de los malos amores, la zozobra económica y la necesidad de escribir, se crea a sí misma, una vez más, en la fragilidad del genio que aún no sabe que lo es, y sufre con él, por él, con la pasión que sabía poner en todo. Es inevitable adivinar el orgullo y el dolor de la autora en los de su personaje y, al mismo tiempo, imposible dejar de conmoverse ante su ternura, la de una madre ante un joven pobre e infortunado, la de una hija ante el escritor al que todos los escritores españoles se lo debemos todo. Y aún hay algo más, una sensación que emana del propio texto y escapa a los criterios que rigen los análisis críticos, una intuición gozosa, sin forma, sin nombre. La certeza de que a Miguel de Cervantes le hubiera gustado mirarse en este espejo.
Porque María Teresa León escritora no es aquí tan importante como María Teresa León lectora, ávida y leal devoradora de las obras de su personaje, hambrienta y enamorada de su genio, de su gloria. Es siempre el amor lo que la empuja en pos de Miguel, de su vida, pero también de sus libros, autor y obra una sola cosa en las páginas de esta historia inventada y verdadera. Inventada porque ni Sancho, ni Dulcinea, ni la gitanilla, ni Rinconete, ni la ilustre fregona, ni tantas de las criaturas cervantinas que se asoman a estas páginas para guiñarnos un ojo mientras se lo guiñan al soldado que nos enseñó a hablar, se presentaron ante Cervantes como aquí se describe. Verdadera porque María Teresa levanta la estructura de una ficción tan poderosa, tan cargada de amor y de conocimiento, que su complicidad ofrece a cualquier lector un espléndido camino para descubrir la gran verdad de Miguel de Cervantes. Todos los escritores nos inventamos como personajes en nuestros libros. Él nos lo enseñó, y nosotros seguimos sus enseñanzas como podemos. Las siguió María Teresa, cuando lo eligió pobre, solo, soldado, curioso y amante de la gente que le rodeaba, de la pobre gente española de su época. Y al identificarse con él, con la misma libertad que habría empleado consigo misma, asumió la verdad suprema de la literatura, que es un río que fluye a lo largo del tiempo, siempre igual, siempre antiguo, y recién nacido, y uno de los nombres de la eternidad.
Por eso, éste Miguel es también María Teresa. Yo, que no la conocí, la encuentro aquí a cada paso. ¡Miel de la Alcarria! ¡A ochavito la orza, miel! Y me imagino la dulzura que impregnaba su paladar mientras escribía este pregón, que bastaba para atarla a su memoria, a su lengua, a su país, allá donde estuviera. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Es ella la que escribe, y don Juan de Austria el triunfador de Lepanto, pero la esperanza de las causas justas late en su regocijo por una remota victoria, como la desolación de la derrota atenaza los pies de Miguel en el puerto de Argel, que podría ser el de Alicante excepto por la crueldad de los niños que cantan, Don Juan non venir, non rescatar, non fugir, acá morir, perros, acá morir…, ante la triste estampa de los cautivos desarmados. Y las envidias, las traiciones, la decepción, la pobreza, y tanto amor por España, tanto amor por su lengua, por su gente, y tanta fe, al otro lado del tiempo y del espacio. Y el privilegio de ser, todos un poco, Miguel de Cervantes Saavedra, que nos regala María Teresa León en estas páginas.
Las magníficas ilustraciones de José Luis Fariñas que enriquecen esta edición de El soldado que nos enseñó a hablar, afianzan el juego de identidades, la galería de espejos que enfrentan a la autora con su personaje. Fariñas prolonga la libertad de María Teresa al imaginar a Miguel como un Alonso Quijano armado de pluma, viejo y derrotado, cargado de amargura y sin ganas de batallar, como antes lo había pintado en versos León Felipe. Un Cervantes Quijote, que se nutre de la gloria del personaje que él mismo ha creado en una interpretación delicada y sugerente, que se instala en el clima de los sueños. Los grabados de José Luis Fariñas, plenos de símbolos, de matices fantásticos, completan el texto de María Teresa León con otra dimensión fundamental de su vida. Es justo y hermoso que sea un artista americano, cubano, quien acompañe en esta aventura a la escritora que, al marcharse de España, halló una nueva patria al otro lado del Océano.
La suya estaba en ella. En su amor. En sus libros. Hasta el final.
Almudena Grandes